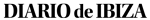Con los postigos cerrados y bajadas las persianas de los dormitorios, el tableteo de la rotativa llegaba amortiguado del subsuelo y un extraño estremecimiento recorría verticalmente el edificio, haciendo bailar las bombillas y tintinear la cristalería de la abuela Adriana en el aparador. Padre soltaba el mecagüendiez de todas las noches y nosotros, mis hermanos y yo, nos dormíamos acunados por el monótono tracatraca de la Marinoni que, como una fantástica locomotora, nos llevaba a las geografías infantiles que sólo en sueños se pueden visitar.
Cuando yo era niño –nací el 1945, el año de la Bomba– el Diario de Ibiza era lo primero que veía cuando salía de casa. Lo veía, incluso, sin salir de ella, desde el comedor y desde la cocina del pequeño piso que ocupaba mi familia en el cuartel de la Benemérita que estaba entonces, como el mismo Diario, en la calle del Obispo Azara. Y cuando mi familia cambió de vivienda y pasamos al edificio almagre de Campos, a cas Saboner, el Diario estaba todavía más cerca, en la misma ‘manzana’ de casas. Tan cerca estaba que en las amanecidas me despertaba el traqueteo de su rotativa. No puedo, por tanto, separar mi infancia del Diario de Ibiza. Pero mi relación con él no sólo fue de vecindad. Fue también afectiva y todavía hoy tiene mucho de sentimental. El Diario ha venido a ser un viejo amigo.
El primer ejemplar del Diario de Ibiza tenía dos páginas a tres columnas
Los chicos de Azara, cuando salíamos del colegio de La Consolación y de la Escuela Nacional de don Ernesto que estaba junto al ‘gallinero’ del Pereira, sobre la fábrica Manyà de gaseosas y sifones, nos pasábamos las horas jugando a chapas, al escondite o a canicas en la calle que entonces todavía era de tierra. A mí me gustaba jugar, pero confieso que estaba viciado con los tebeos de Diego Valor, Hazañas Bélicas, El Jabato y El Hombre Enmascarado, pero como el magro estipendio semanal sólo me alcanzaba para comprar uno de aquellos mágicos cuadernillos, me quedaba embobado frente al expositor de ‘cómics’ que tenía la papelería, establecimiento que llamábamos La Imprenta, precisamente, porque la rotativa del Diario estaba en su trastienda. El edificio que todavía existe con la planta baja reconvertida en bar o restaurante, en aquellos años tenía tres cuerpos: en la planta baja y de cara a la calle estaba la papelería; la trastienda la ocupaba el taller de impresión y en el piso superior estaba la redacción del Diario y el equipo de tipografía, donde los cajistas, con manguitos para librarse de las tintas y con viseras para protegerse de la focalizada luz que facilitaba su trajín, preparaban, tipo a tipo, letra a letra, los textos de las planchas o moldes de impresión que luego pasaban a la rotativa.

Doña Luz y la papelería
En la papelería –aunque entonces no lo supe– tuve un tránsito iniciático determinante. Y no porque me interesara lo que la tienda vendía, papel de barba ‘el Galgo’, estilográficas Parker y Montblanc, lapiceros Alpino, gomas de borrar Milán, cuadernos con las tablas de multiplicar en el envés, libretas de caligrafía, libros de contabilidad, sobres, compases, escuadras, cartabones y demás utillaje escolar, de dibujo y oficina. A mí sólo me interesaban los cromos y los tebeos. La papelería la regentaba doña Luz, dueña del establecimiento y del Diario, y a ella tengo que agradecerle que me rescatara de la calle. Supongo que le dio pena verme embobado frente al aparador de los tebeos, porque un buen día me dijo que podía entrar a leer los cuadernillos atrasados que se amontonaban en el almacén. La única condición que me puso es que me estuviera calladito en el sillón de mimbre que la tienda tenía en un rincón. Me había tocado la lotería. Porque a partir de entonces, cada dos por tres y con cara de pena, rondaba la tienda hasta que doña Luz me decía que entrara. Y ahora sé que si las monjas de La Consolación me enseñaron a leer, la afición impenitente que luego he tenido por la lectura se la debo a doña Luz y a los tebeos.
El traqueteo de las máquinas

Desde la papelería y mientras devoraba las desgracias de Carpanta y Rigoberto Picaporte, oía el continuo traqueteo de las máquinas de impresión de la trastienda y no tardé en asomarme al enigmático interior que era donde estaba la monumental rotativa Marinoni/Brevette, además de otras máquinas menores, las Minervas que manejaban a una velocidad vertiginosa Flores y Palau. Aquellas máquinas tenían un variopinto ‘tiraje’: hojas con la programación cinematográfica que me permitían conocer antes que nadie la cartelera de la semana, un privilegio que hacía valer con mis amigos; también imprimían tarjetas de visita y, por supuesto, los textos oracionales de las estampas con ribetes negros que, como recordatorios, eran de obligada entrega en los decesos. El caso era que aquellas máquinas de impresión me fascinaban. Al accionarlas a pedal, abrían su bocaza con una plancha en la que el operario colocaba una hoja en blanco que la máquina llevaba contra una matriz vertical que unos rodillos entintaban y, después del topetazo de impresión, la plancha móvil descendía para que el operario sacara a toda prisa la hoja impresa y colocara otra en blanco. Y así, una tras otra. Dale que te pego. Lo que mejor recuerdo de aquellas máquinas es su sincopado golpeteo, el entrechocado de sus planchas, un tracatrá/trá, tracatrá/trá, tracatrá/trá, que oigo todavía.

La trastienda de la imprenta era grande. O me parecía grande porque yo era pequeño. Sin ventanas y con sólo un tragaluz, estaba siempre en una extraña penumbra, una atmósfera de novela que me atemorizaba tanto como me atraía. Del techo y debajo de aquellos pequeños platos-pantalla que focalizaban la luz hacia el suelo, colgaban tres bombillones que únicamente iluminaban los lugares de trabajo, dejando casi a oscuras el resto de la sala. Y era al fondo del local donde estaba la rotativa Marinoni que, por lo que deduzco, tuvo que ser un modelo perfeccionado de finales del siglo XIX. Lo digo porque su funcionamiento, todavía manual, no había incorporado el automatismo de dos cilindros que funcionaba desde 1865. Fuera como fuese, de aquel monstruo mecánico sólo recuerdo su plataforma horizontal que era fija y la superior que era móvil; y que la imagen a imprimir se curvaba sobre un enorme cilindro. Cierro los ojos y todavía puedo ver la enorme rueda que movía un esforzado galeote, don Pedro, que todas las noches sudaba la camiseta. El funcionamiento de la rotativa, a una escala mayor, no era muy distinto al de las Minervas que pedaleaban Flores y Palau: unos rodillos tintaban la placa madre y haciendo vuelta y vuelta, en tiempos diferentes porque había que cambiar la plancha matriz de cada página, se completaban las dos impresiones que exigía cada hoja del futuro Diario. Es poco más o menos como lo recuerdo.

El mundo de los copistas
Uno de los tres hijos de doña Luz, Paco, -yo tendría entonces 11 o 12 años-, me dejó subir un día al piso de arriba para ver cómo trabajaban los copistas. Uno de ellos tuvo la paciencia de mostrarme su variopinto y complejo utillaje, tipos, cajas, moldes, tipómetros, calibradores, punzones, matrices, filetes, regletas, componedores, mazos, rodillos, pinzas, bruzas, esponjas, tamboriletes de palmeo, curvafiletes y qué sé yo. Recuerdo muy bien unas bancadas, como pupitres altos, que tenían unas cajas compartimentadas con muchísimas casillas en las que se veían minúsculos soportes de metal en cuyo extremo y en realce, además de todos los caracteres del abecedario -con muchísimas unidades de cada letra-, había también todos los signos de puntuación, de interrogación y admiración, punto, punto y coma, dos puntos, paréntesis, diéresis, guión, acento, comillas y demás.
los cajistas montaban el molde de cada página, letra a letra, tipo a tipo
Al lado de aquellos pupitres alfabetizados, los operarios disponían de una plancha enmarcada en las que, con las letras y los signos, iban componiendo palabras, frases y parrafadas, sin olvidar las puntuaciones, los títulos y huecos. Así materializaban los textos que les habían proporcionado los colaboradores –José Zornoza, Macabich, Bartomeu Roig, Cosme Vidal, Felix Costa, Manuel Guasch, Bartomeu Escandell, Francesc Vilàs, Marià Villangómez, Enric Fajarnés y algunos otros que no recuerdo–, después de pasar por la mesa de corrección y composición que los ordenaba y paginaba. Aquellas planchas que los copistas creaban, tantas como páginas tendría el Diario, una vez completas, pasaban a la imprenta de la planta baja para su tiraje en la rotativa. Era un trabajo de chinos.

Cuando algunos años después hablé con Paco de aquellas visitas al taller, me explicó que todo aquello que había visto era ya arqueología, que la tipografía había dejado de ser manual. Por lo visto, se había pasado a utilizar una especie de máquina de escribir en la que, cuando uno pulsaba las teclas, las letras correspondientes conformaban automáticamente los textos. El único problema era que al terminar de escribir las páginas se tenían que recoger todas las letras utilizadas y recolocarlas en el molde para poder usarlas de nuevo. Aquello suponía un avance considerable y estaba ya muy lejos de la primitiva imprenta que, cedida a la ciudad, hoy tenemos en la avenida Bartomeu Roselló como memorial de la vieja prensa. Y estaba más lejos todavía de las imprentas que vinieron después, la eléctrica Voirin, la Iberia automatizada, la rotativa Offset y la tremenda Uniman 4/2 de casi 10 metros de altura y más de 100 toneladas, capaz de imprimir 25.000 ejemplares en una hora. Mis recuerdos, por tanto, son ya pura arqueología. Pero eso sí, son la historia de nuestro entrañable rotativo y, por supuesto, de los últimos 125 años que, día a día, están condensados y disponibles en su hemeroteca. Hoy tenemos, incluso, el exitoso Diario digital y nuevos inventos, caso de Internet y la telefonía móvil, que no dejan de sorprendernos. Facilitan nuevas y revolucionarias formas de periodismo. Lo que el futuro pueda depararnos en este enfebrecido carrusel comunicativo es un enigma y supone un reto apasionante. En cualquier caso, está claro que, para sobrevivir y saber a qué atenernos, seguiremos necesitados de una información puntual y veraz. Bien está, por tanto, que el Diario de Ibiza se rejuvenezca y siga siendo ese compañero que nos dice cada día el qué y el porqué de lo que pasa.